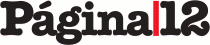lunes, 28 de enero de 2013
martes, 15 de enero de 2013
EL DIEGO ES DEL MODELO
"Soy cristinista, voy a apoyar a la Presidenta en todo porque este es un
país que necesita de un montón de cosas que nosotros tenemos. Podemos
serles útiles".
lunes, 14 de enero de 2013
viernes, 11 de enero de 2013
miércoles, 9 de enero de 2013
JUSTO HOY
Inicio > Editorial
08.01.2013
| OPINIÓN
Por:

Oscar González

Oscar González
La apropiación privada de una parte del medio físico-biológico es un título tan evidente de privilegio que la renta se sobreentiende, aún cuando en apariencia nadie la pague." La cita, que conserva plena vigencia, pertenece a Juan B. Justo, de cuya muerte se cumplen 85 años y refleja qué pensaba el fundador del socialismo argentino en esta materia, que recobra actualidad con la resistencia de la Sociedad Rural a desprenderse de terrenos urbanos apropiados a precio vil, del mismo modo que rechazó en su momento asumir derechos de exportación razonables.
Para Justo –que propuso un camino original que tuviera en cuenta la estructura económico-social y la historia nacional–, la cuestión agraria era ciertamente central. Tanto que vivió en el campo largos períodos, le dedicó intensos años de actividad y hasta jugó un rol importante en los sucesos del Grito de Alcorta, que dio origen a la Federación Agraria, en 1912.
Se ocupó especialmente de la apropiación de la renta agraria, una
materia sensible para un país gobernado durante décadas por una
oligarquía terrateniente a la que él llamaba "clase inepta y rapaz",
siempre refractaria a contribuir, aunque se trate de módicos impuestos
inmobiliarios.
Desde su perspectiva, facilitar el acceso a la tierra, democratizar su
tenencia y retribuir con justicia el trabajo agrario eran la llave, no
sólo para la democratización de la Argentina, sino también para un mejor
uso de los recursos productivos y el incremento del bienestar general.
Su iniciativa de impuesto progresivo a la renta del suelo fue central en
su propósito de que los ingresos fiscales tuvieran una base más genuina
y equitativa.
El pensamiento de Justo mantiene inusitada actualidad porque la visión
de esa oligarquía que –a la que reportan hoy además algunos
descendientes de aquellos chacareros enriquecidos por el boom de la
soja y la especulación territorial– permanece inmune al paso del tiempo:
siguen creyendo que la propiedad privada, aún producto del saqueo, es
eterna e inmutable y que hasta el Estado les pertenece por derecho
propio.
Sueñan que, como los terrenos de Palermo, ese privilegio les será reconocido cuando amaine este tiempo de reformas que ellos interpretan sólo como un vendaval populista.
Sueñan que, como los terrenos de Palermo, ese privilegio les será reconocido cuando amaine este tiempo de reformas que ellos interpretan sólo como un vendaval populista.
PANORAMA ECONOMICO
06.01.2013 | panorama económico
Los abismos que amenazan al mundo desarrollado
La resolución del abismo fiscal en los EE UU y la entrada en vigencia del pacto fiscal europeo marcan el arranque de 2013.
El año 2013 comenzó con importantes definiciones fiscales en los países desarrollados, como el inicio de resolución del abismo fiscal en Estados Unidos y la entrada en vigencia del pacto fiscal europeo, dos políticas de la misma factura ideológica.
 Terminando 2011, y a fin de autorizar un aumento del límite de
endeudamiento del gobierno estadounidense, el Parlamento acordó lo que
se dio en llamar abismo fiscal, una serie de drásticas medidas de
aumento de impuestos y recortes de gastos, que se dispararían
automáticamente de no alcanzarse un acuerdo antes de finalizar 2012.
Terminando 2011, y a fin de autorizar un aumento del límite de
endeudamiento del gobierno estadounidense, el Parlamento acordó lo que
se dio en llamar abismo fiscal, una serie de drásticas medidas de
aumento de impuestos y recortes de gastos, que se dispararían
automáticamente de no alcanzarse un acuerdo antes de finalizar 2012.
El monto involucrado en el ajuste es cercano al 4% del PIB, una cifra suficiente para generar un fuerte impacto en el desempleo y una aguda recesión en la economía estadounidense. Es poco conocido que, de haberse aplicado estas reglas automáticas, caerían las reducciones de impuestos de Bush, tanto a los ricos, como también a la gran porción de la clase media baja, que sería la más perjudicada no sólo por los mayores impuestos, sino por la pérdida de muchos centros de salud que cerrarían por el recorte en los subsidios médicos.
El abismo fiscal se sorteó por un acuerdo en el Parlamento, por el cual los contribuyentes individuales que ganen más de U$S 400 mil al año experimentarán un incremento de sus impuestos del 35% al 39,6%, entre otras medidas. No obstante, el acuerdo sólo suspende por dos meses la decisión sobre los recortes al gasto público por cerca de U$S 110 mil millones. Ninguno quiere esos recortes, los demócratas porque alcanzan al seguro de desempleo o a las subvenciones al Medicare (asistencia sanitaria a los jubilados), y los republicanos porque la mitad de esa cantidad se aplicaría al presupuesto del Pentágono. Pero la solución está muy lejos de visualizarse.
Se ha arribado, entonces, a un equilibrio transitorio, más aún considerando que ya se ha llegado al techo de deuda para el 2012, de U$S 16,4 billones, lo cual requerirá de nuevos debates para permitir su incremento, condición esencial para el funcionamiento del Estado.
Si bien el FMI elogia el pacto para evitar el “abismo fiscal” enciende
las alarmas a mediano plazo: "Si el Congreso no hubiese actuado, habría
descarrilado la recuperación económica. Sin embargo, queda mucho más por
hacer para poner las finanzas públicas de EE UU nuevamente en una senda
sostenible". (El País, 03.01.13).
NEOLIBERALISMO VS. KEYNESIANISMO. Esta puja entre republicanos y
demócratas evidencia las dos tendencias prevalecientes en las teorías
del sistema económico actual. Una de ellas es la ya arraigada doctrina
neoliberal, defendida por los republicanos y los organismos financieros
internacionales, que pregona los recortes en el gasto, en especial los
subsidios sociales, y las rebajas de impuestos a los ricos como las
herramientas privilegiadas para resolver los problemas de la economía.
Su contrincante, el nuevo enfoque de orientación keynesiana, liderado
por nóbeles como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, propone el aumento del
gasto como la única herramienta efectiva para salir de la recesión,
junto con los aumentos impositivos a los ricos, visión que en alguna
medida intenta aplicar el presidente Obama.
En Europa, los líderes apoyan sólo uno de estos enfoques, el neoliberal a ultranza, y sólo entre los académicos, algunos movimientos sociales y unos pocos partidos políticos crecen las posturas anti ajuste. Esta situación la resume correctamente en The Guardian (26.12.12) el economista Costas Lapavitsas, quien plantea que “no hay en toda la eurozona una oposición real al mantra de la austeridad que procede de Berlín”.
Por ejemplo, el Presupuesto 2013 de Alemania no contempla endeudamiento, adelantando en tres años la meta de déficit cero. Ante esta situación, Christine Lagarde, jefa del FMI, le solicitó al país germano “permitirse avanzar algo más despacio que otros en la consolidación (fiscal)” lo que “contrarrestaría los efectos detractores del crecimiento derivados de los recortes en los países en crisis”. Este enfoque del FMI es interesante, pues evidencia que ya no puede ocultar los efectos nocivos de los ajustes, y además ratifica la política del doble estándar, los países más grandes deben cuidarse de la consolidación fiscal, mientras que los países “periféricos” no tienen otra opción que continuar con fuertes ajustes.
El mejor ejemplo de ello ha sido la pírrica entrada en vigor del Pacto Fiscal Europeo, que restringe significativamente la soberanía de los 25 países firmantes, la casi totalidad de la Unión Europea, a excepción de Gran Bretaña y la República Checa. Ha sido ratificado por 16 naciones, faltando hacer lo propio nueve de ellas, entre las que se destacan cinco integrantes de la Zona Euro: Bélgica, Eslovaquia, Luxemburgo, Malta y Países Bajos. El pacto exige que los 25 Estados firmantes incorporen en su legislación nacional la "regla de oro", que limita el déficit estructural anual al 0,5 % del PIB. La ratificación del pacto es indispensable para que las naciones puedan recibir el “salvataje” de la Unión Europea.
Mas aún, los Estados miembros tendrán que implantar un mecanismo
automático de corrección de los desvíos de los objetivos del déficit. A
partir de esta cláusula, puede entenderse a este pacto como otro abismo
fiscal que pueden llegar a enfrentar en cualquier momento muchos de los
17 firmantes.
El pacto se implementa en un momento crítico para la economía europea:
en una columna publicada en el diario alemán Handelsblatt, Joseph
Stiglitz expresó que "el verdadero riesgo para la economía mundial se
encuentra en Europa", afirmando además que la idea del pacto fiscal "no
es una solución" para salir de la crisis que afecta a la Eurozona.
Entre los países que solicitaron ayuda al Eurogrupo, Portugal se encamina a una contracción económica considerable e Irlanda y Grecia van por su sexto año de recesión. Por su parte, España e Italia, que terminan 2012 con crecimiento negativo, condición que se extenderá al actual año, han iniciado 2013 con nuevos ajustes. Italia aplicó aumento de impuestos y de servicios como gas, correo, autopistas y seguros. En el caso de España, disminuyeron los salarios, hubo aumento de impuestos, no se ajustaron las jubilaciones a la inflación y continúan los recortes en la salud y educación públicas, además de haberse puesto en práctica el aumento de la edad jubilatoria que llegará paulatinamente a los 67 años. A partir de las medidas tomadas, la tasa de desocupación de la periferia del Euro no dejará de crecer.
En este difícil entorno, el sistema financiero resulta el más beneficiado, pues está recibiendo los rescates de la Unión Europea, así como se beneficia de las grandes emisiones monetarias realizadas por la Reserva Federal, o las compras de deuda soberana en el mercado por parte del Banco Central Europeo, para bajar las tasas a las que toman nueva deuda los países en problemas.
Estos “salvatajes” no sólo se hacen a costa de mayor endeudamiento y de peores condiciones de vida de los habitantes de los países que los reciben, sino que también impactan en los países en desarrollo, tendiendo a apreciar sus monedas y disminuir su competitividad. De esa forma, junto con las históricas prácticas proteccionistas que mantienen, los países centrales intentan trasladar parte de su crisis al resto del mundo.
Como contrapartida, en los países emergentes son cada vez más las políticas regulatorias que se toman, desarmando –en algunos casos tímidamente, en otros con mayor intensidad, como sucede en varios países de América Latina y en nuestro propio país– las lógicas derivadas de las políticas neoliberales que tanto daño generan a los pueblos.
FELIZ CAUTELAR: DIARIO LA NACION
LA CAUTELAR MAS LARGA NO ES DE CLARIN SINO DE LA NACION
Regalo de Reyes
Este año cumple una década la medida cautelar que permitió al diario La Nación acumular una deuda que la AFIP calcula en 280 millones de pesos. Tres años y medio de esa dilación transcurrieron en la propia Corte Suprema, ominoso presagio sobre lo que puede ocurrir con el Grupo Clarín y con la Sociedad Rural. Las diferentes posiciones de Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti. Jueces y partes.
Por Horacio Verbitsky
 La medida cautelar contra la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual no es la más extensa. En esta competencia entre
evasores de raza de sus obligaciones, la cocarda de gran campeón no la
luce Clarín sino su socio La Nación, que desde hace diez años cuenta con
la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada
en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue
concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de Justicia.
La medida cautelar contra la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual no es la más extensa. En esta competencia entre
evasores de raza de sus obligaciones, la cocarda de gran campeón no la
luce Clarín sino su socio La Nación, que desde hace diez años cuenta con
la protección judicial que impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada
en 280 millones de pesos. Una tercera parte de esa dilación fue
concedida al diario de los Saguier por la Corte Suprema de Justicia.Magia negra
La causa se originó en los acuerdos de competitividad de 2001 que
intentaron prolongar con inyecciones de benevolencia fiscal la agonía
del sistema de convertibilidad monetaria. Comenzaba un nuevo acto de
magia negra para intentar que una lluvia salvadora cayera sobre la
economía convertible, reseca por una recesión de cuatro años. En junio
de 2001, el decreto 730 permitió que los medios de comunicación no
pagaran el impuesto a la ganancia mínima presunta y computaran las
contribuciones patronales sobre la nómina salarial como crédito fiscal
en el momento de la liquidación del IVA. Este auxilio debía prolongarse
hasta marzo de 2003. En noviembre de 2001, otro decreto también firmado
por Domingo Cavallo y Fernando De la Rúa (1387/01) extendió ese
beneficio a todos los contribuyentes para el período fiscal a iniciarse
en abril de 2003. Esos planes no bastaron para sostener la artificial
paridad entre el peso argentino y el dólar estadounidense, que fue
incrementando el déficit en la balanza de pagos y la fuga de divisas,
financiada por los préstamos de organismos internacionales. En cuanto
ese flujo se cortó, la devaluación arrasó la utopía dolarizada de las
clases medias y el senador Eduardo Duhalde trepó en forma interina al
Poder Ejecutivo, cosa que dos años antes no pudo alcanzar por medios
legítimos. El ingreso al acuerdo de competitividad requería la
preservación del empleo y el congelamiento del precio de tapa de los
diarios. La Nación y otros medios incumplieron ese compromiso, aduciendo
el aumento de costos. En marzo de 2003, Duhalde eliminó el cómputo de
las contribuciones patronales como crédito fiscal para todos los
sectores excepto dos: los medios de comunicación y el transporte de
carga. Su decreto de necesidad y urgencia 746/03, del 28 de marzo de ese
año, especificó que la excepción regiría por el “plazo mínimo y
acotado” de cuatro meses, para que el Poder Ejecutivo “pueda estudiar
con mayor profundidad la problemática a fin de encontrar una solución
alternativa”.
El pliego de condiciones
En abril se realizaron las elecciones presidenciales y para mayo
estaba prevista la segunda vuelta. Pero Carlos Menem anunció su
deserción el 14 de mayo. El 15, La Nación mostró que además de su propia
salvación se interesaba por la vasta liga de intereses que representa.
En un editorial con la firma de su subdirector José Claudio Escribano,
sostuvo que “la Argentina ha resuelto darse gobierno por un año” y dijo
que la frase se había pronunciado en una reunión del Council of Americas
en Washington. En esa extraordinaria pieza de periodismo militante,
Escribano aludió sin nombrarlo a un desayuno que había compartido con
Néstor Kirchner el lunes 5 de mayo. En aquel encuentro, concertado por
Alberto Fernández, Escribano transmitió un virtual ultimátum,
comunicando ceremoniosamente “los postulados básicos” del diario La
Nación, porque “seremos inflexibles en su defensa”. Incluían el
“alineamiento incondicional” con Estados Unidos; la “reivindicación del
desempeño de las Fuerzas Armadas” en “la lucha contra la subversión”;
una urgente reunión con los empresarios; el cambio de la posición
argentina con respecto a Cuba, “donde están ocurriendo terribles
violaciones a los derechos humanos”, y el enfrentamiento al “problema de
la inseguridad”, tranquilizando “a las fuerzas del orden con medidas
excepcionales”. Este pliego de condiciones parecía modelado sobre el que
Lanusse intentó imponerle a Perón en 1972, y tuvo el mismo destino. La
intención del decreto de Duhalde había sido dejar la resolución del tema
de los medios y el transporte de carga a quien resultara electo. Pero
La Nación siguió descontando hasta hoy de su liquidación del IVA lo que
pagaba como aportes patronales.
La cautelar
En julio de 2003 había vencido el plazo fijado por el último
decreto. Luego de pagar el impuesto en agosto y setiembre de 2003, La
Nación obtuvo en octubre la medida cautelar que pronto soplará sus
primeras diez velitas. El argumento del diario fue que el crédito fiscal
seguía vigente hasta que el Poder Ejecutivo encontrara la “solución
alternativa” mencionada como hipótesis en los considerandos del decreto.
El mismo criterio fue seguido en ese momento por el Grupo Clarín, por
la editorial Perfil, por la editora El Cronista Comercial, del diputado
Francisco De Narváez, por las emisoras de radio y televisión de los ex
diputados José Manzano (asociado con Daniel Vila) y Alberto Pierri y por
el Canal 9, entre muchos otros de menor importancia. Según la
Administración Federal de Ingresos Públicos, de este modo La Nación dejó
de pagar 150 millones de pesos de capital, a los que suma otros 130
millones de intereses, para llegar a un total de 280 millones. La medida
cautelar no fue presentada en forma directa por cada medio, sino a
través de las cámaras patronales que los agrupan. Fueron tres juicios de
conocimiento presentados por ADEPA (la Asociación de propietarios de
periódicos, que Escribano presidió); la Asociación Argentina de TV por
Cable y las asociaciones de diarios de Buenos Aires (AEDBA), de diarios
del interior (ADIRA), de radiodifusoras privadas (ARPA) y de editores de
revistas (AAER). El juez en lo contencioso administrativo federal
Osvaldo Guglielmino resolvió el 30 de octubre de 2003 que mientras el
Poder Ejecutivo no encontrara la solución alternativa, los medios
podrían seguir descontando los aportes patronales en la liquidación del
IVA, tal como pretendían. Recién el 6 de noviembre de 2008 los
camaristas Marta Herrera y Carlos Grecco, de la sala II de la Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, levantaron la
medida cautelar dictada por Guglielmino. Afirmaron que el decreto
1387/01 fijó un límite temporal a la franquicia y siempre que se
mantuvieran las condiciones de crisis de 2001, por lo cual no existía
ningún “derecho subjetivo a la reducción impositiva”. Establecer la
capacidad contributiva de cada empresa para enfrentar el reclamo fiscal
requiere analizar “circunstancias fácticas y medidas probatorias”
imposibles en un juicio cautelar, por lo cual levantaron la prohibición
de innovar. Pero bastaron apenas siete meses para que la Corte Suprema
de Justicia volviera las cosas a su cauce favorable a La Nación y
decidiera que la medida provisoria sería permanente, hasta que la propia
Corte Suprema resolviera si es legítimo o no que La Nación siga
descontando los aportes patronales, tantos años después de finalizada la
vigencia del decreto que lo permitió y en un contexto económico-social
por completo distinto. Ese fallo de la Corte fue firmado por Ricardo
Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Santiago Fayt, Enrique
Santiago Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. El único juez
que no lo suscribió fue Raúl Zaffaroni. Ya parece una regla que cuando
las resoluciones favorecen al Estado, las apelaciones se resuelven más
rápido que cuando lo perjudican. La AFIP arguye que luego de diez años
de derogado el beneficio, es evidente que el Poder Ejecutivo no tiene
intención de renovarlo bajo cualquier otra forma, dado que los diarios
no cumplieron su parte del compromiso, al aumentar su precio de tapa y
despedir trabajadores.
El límite razonable
El 15 de marzo de 2010, la Procuradora fiscal ante la Corte Suprema,
Laura Monti, dictaminó que el recurso de La Nación era inadmisible.
Otro semestre más tarde, el 5 de octubre de 2010, la Corte decidió en el
caso del Grupo Clarín que, dado el interés general en la aplicación de
la ley de servicios de comunicación audiovisual, es conveniente la
fijación de un “límite razonable” para la vigencia de las medidas
cautelares, porque su prolongación excesiva equivaldría a un fallo
favorable en la cuestión de fondo. Cuando la AFIP pidió que esta
jurisprudencia se aplicara también a los impuestos que no paga La
Nación, la Corte convocó a una audiencia de mediación, que no se hizo
pública y sobre la cual tampoco hay información disponible en el Centro
de Información Judicial (CIJ). Allí la AFIP rechazó que los
considerandos del decreto 746 pudieran ser tomados como un compromiso.
Pero alegó que si la Justicia los considerara así, el Poder Ejecutivo ya
habría dado dos soluciones alternativas: la ley 26.476, de diciembre de
2008, de regularización de deudas tributarias y exención de intereses,
multas y demás sanciones; y el decreto 1145, dictado al vencer ese
plazo, el 31 de agosto de 2009. Entre ambos, el 27 de mayo de 2009, la
presidente CFK firmó convenios de canje de pasivos fiscales por espacios
de publicidad con varios centenares de medios del interior, entre ellos
los diarios La Gaceta y La Nueva Provincia y el Canal 10 de Mar del
Plata, además de los canales América TV y Telefe. La ley abrió durante
seis meses la posibilidad de acogerse a la moratoria y ofreció
facilidades de pago generosas: 120 cuotas para pagar el capital
adeudado, sin los intereses vencidos. A los diez años de cuotas se les
cargaría sólo un interés del 1 por ciento. El decreto, negociado por los
medios con el jefe de gabinete de ministros Sergio Massa, pero firmado
por su sucesor, Aníbal Fernández, les permitía canjear por espacios
publicitarios sus deudas fiscales y previsionales vencidas, incluidos
sus intereses. Durante la 47ª Asamblea Anual de ADEPA su Comisión de
Libertad de Prensa e Información encomió tales “pasos en torno a la
salida del régimen de competitividad” ya que “con los convenios en
trámite, parece encontrar un principio de solución transaccional”. La
mayoría de los medios aprovecharon esos instrumentos y negociaron planes
de pago. El Grupo Clarín regularizó deudas por 198 millones de pesos
(133 del diario, 57 de la productora de televisión ARTEAR y 8 de la
radio Mitre); el grupo Manzano-Vila, por 134 millones de pesos (106
millones de su televisora abierta America TV y 28 del operador de cable
Supercanal); Canal 9, por 24 millones y Telecentro, de Alberto Pierri,
por dos millones de pesos. Luego de esos acuerdos, sólo quedaron
pendientes las deudas de La Nación (280 millones de pesos), El Litoral
de Santa Fe, asociado con Clarín en la planta impresora AGL (26
millones), la editorial Perfil y Radiodifusora del Centro, propietaria
de la radio cordobesa Cadena 3 (23 millones de pesos cada uno) y la
sociedad anónima El Cronista Comercial, con 15 millones de pesos. Si La
Nación hubiera aceptado alguno de estos regímenes su deuda habría
drenado 130 millones de intereses y podría haber pagado los 150 millones
de capital en diez años, o en canje por espacios publicitarios. La
decisión de no hacerlo refleja antes una posición político-ideológica
que un análisis de oportunidad y conveniencia comercial. Sin embargo, la
deuda fue reconocida en los balances auditados de La Nación, que la
registraron como pérdida. Esto puede leerse como un acto de sinceridad
con los accionistas, pero declarar pérdidas también permite pagar menos
impuesto a las ganancias, aunque sea por deudas impagas. Igual que para
la Sociedad Rural, no pagar es una cuestión de principios y como tal
innegociable para La Nación, cuya capacidad contributiva no está en
cuestión: en los últimos cuatro años, compró dólares para atesorar por
el equivalente a 130 millones de pesos y, en marzo del año pasado, bajo
el inequívoco título “Expansión”, informó que, a través de su
subsidiaria US Hispanic Media Inc., “llegó a un acuerdo para convertirse
en el accionista estratégico de ImpreMedia, un grupo relevante de
diarios y revistas en español de Estados Unidos”, que incluye los dos
principales diarios de ese mercado, La Opinión, de Los Angeles, y El
Diario, de Nueva York, además de la revista Vista, de circulación
nacional en Estados Unidos, y publicaciones semanales de distribución
gratuita en distintas ciudades norteamericanas. Como corresponde a la
transparencia usual, no se informó ni el porcentaje que compró ni el
precio que pagó por él.
© 2000-2013 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.
sábado, 5 de enero de 2013
LA PROFESION DE ECONOMISTA
Contratapa
Jueves, 3 de enero de 2013
Por Bernardo Kliksberg *
British Petroleum aceptó (16/11/12) catorce cargos criminales formulados por la Justicia americana por haber provocado, en abril de 2010, el mayor derrame petrolero de la historia. En él murieron once operarios de la empresa y se generaron daños ecológicos gravísimos. No se habían aplicado normas básicas de seguridad, tratando de maximizar ganancias.
El Banco Suizo UBS admitió (20/12/12) los cargos criminales que se le formularon por sus “épicas manipulaciones” de la tasa Libor y otras entre 2005 y 2010. El procurador de Estados Unidos señaló: “No hay lugar a error. Para los traders de UBS la manipulación del Libor era para hacerse ricos”. Antes aceptó su culpa el Barclays Bank y hay investigaciones sobre otros. Estuvieron dando información falsa sistemáticamente para adulterar en su beneficio la tasa, causando daños a innumerables personas.
En la última reunión del G-20 (noviembre 2012), los conservadores ministros de Finanzas de Gran Bretaña y Alemania denunciaron la “ingeniería fiscal” con que muchas trasnacionales líderes burlaban los sistemas impositivos nacionales, pagando montos ínfimos de impuestos.
La jueza australiana Jayne Jagot condenó (5/11/12) a la agencia de calificaciones Standard & Poor’s por calificación “engañosa y falaz” en productos financieros adquiridos por trece municipios australianos, que perdieron montos muy importantes.
En Grecia, con una caída brutal del producto bruto desde que se inició la receta, y con aumento fuerte en la tasa de suicidios, un periodista valiente publicó (noviembre 2012) la lista de los 2000. Son, en medio del ahorro forzado de la población, tenedores de depósitos no informados en bancos suizos. Los ministros de Economía venían “extraviándola”.
La lista puede continuar.
En todos estos casos, el mercado, la mano invisible, la autorregulación, pilares del pensamiento económico ortodoxo, no protegieron a los ciudadanos. Por el contrario, fueron el ámbito propicio para que triunfara lo que el presidente Obama llama “la codicia desenfrenada”, a la que adjudica un papel central en la gran crisis económica mundial de 2008/9 cuyos efectos continúan.
Se hace imperioso revisar el modo de leer la economía. Sin embargo, el peso político, mediático y económico de los grandes intereses favorecidos por la asunción de la economía neoliberal como la única posible ha llevado a que en Europa se esté aplicando inmisericordemente, aunque siga produciendo pésimos resultados económicos y desvastadores daños humanos.
En Argentina y América latina la lucha por la comprensión de la economía es clave. Diversos sectores sólo conocen la explicación ortodoxa sobre los mercados, el rol del Estado, la inflación, el dólar, la deuda externa y otras cuestiones cruciales.
Mientras que en muchas universidades de la región los textos de Milton Fridman, el Nobel gurú de la escuela de Chicago y asesor económico de Pinochet, eran estudiados como “la explicación” de la economía, los de otros Nobel como Amartya Sen y Paul Krugman, que presentan una visión totalmente divergente, eran casi desconocidos.
Alfredo Zaiat hace una contribución de gran valor a ese debate postergado con su nueva obra Economía a contramano (Planeta 2012).
En sus páginas se hallan los temas ausentes en la agenda usual. Entre ellos: por qué los pronósticos económicos ortodoxos no aciertan nunca y fracasaron tan estrepitosamente en la Argentina; qué es la economía del miedo, la que pregonaba Menem cuando decía: “O este modelo o el caos”; cómo funciona la fuga de capitales; el rol de los poderes financieros; los mitos sobre los bancos centrales; la demonización de los defaults; las explicaciones simplistas sobre la inflación; el mundo aparentemente impenetrable de la profesión económica y otros.
Esta agenda renovadora es tratada con el rigor, la seriedad y la profundidad que caracterizan la producción intelectual del director de Cash, el excelente suplemento económico de Página/12.
Las fuentes son asimismo no convencionales. En la aguda obra, el lector podrá encontrarse con prominentes figuras del pensamiento económico casi ignorados por los economistas de la city como Kennet Galbraith, pensadores chinos y coreanos, el eminente Julio H. G. Olivera. También con documentos asombrosos como, entre otros, la evaluación que la famosa oficina del control gubernamental del Congreso de EE.UU. hizo de la validez de los pronósticos del Informe Anual del FMI. Llegó a la conclusión de que “no es un instrumento confiable para anticipar las crisis”.
Junto con su analítica revisión de la historia económica argentina reciente y la presentación de propuestas lúcidas, el libro es una reflexión franca y penetrante sobre el rol de los economistas en la sociedad.
Pueden ser alumbradores de nuevos caminos como Keynes o, como dice el autor, “débiles ante los intereses del poder económico, hombres de negocios dedicados a la comercializacion de información económica” o, peor aún, “los que viven gracias a que los demás no saben”.
La economía puede seguir siendo una disciplina opaca, sólo para supuestos especialistas, cuyas propuestas con frecuencia van a “contramano” del bienestar colectivo o puede, como lo fue en sus orígenes, ser una “ciencia moral” donde las preocupaciones éticas tienen un rol central.
Obras iconoclastas como las de Zaiat trazan un rumbo en esa dirección en el país.
Hace un tiempo, el autor invitó a Stiglitz a que disertara sobre “Etica para economistas” en un congreso internacional sobre ética y economía que presidió. El Nobel acentuó que se necesitaba un código ético para economistas y que debía tener por lo menos tres artículos. Primero, no vender a los líderes políticos teorías supuestamente infalibles cuando no tienen evidencia empírica real a su favor; segundo, no decirles que sólo hay una alternativa; tercero, explicitar los costos para los pobres de las políticas que aconsejan.
A la luz de ejemplos recientes como los citados de BP, la manipulación de las tasas Libor, las maniobras de las calificadoras de riesgos y otros semejantes, se podrían agregar al código; cuarto, identificar si las políticas recomendadas van a seguir aumentando el coeficiente Gini de desigualdad, hoy el más elevado de la historia del globo; quinto, cuántos trabajos decentes y estables van a crear; sexto, dejar la soberbia economicista, practicar la humildad que aconsejaba el mismo Keynes.
Junto con todo ello tener en cuenta que el modelo necesario debe generar, al mismo tiempo que logros económicos, cohesión social, democratización en el acceso a la educación, la salud y la cultura, derechos humanos, equilibrio ecológico y participación, porque el ser humano nació para todo eso.
* Premio Domingo Faustino Sarmiento a la trayectoria, del Senado de la Nación.
© 2000-2013 www.pagina12.com.ar
República Argentina
Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.
BANDIDOS RURALES
El país
Miércoles, 2 de enero de 2013
Una nueva causa investiga la relación de la Sociedad Rural con la represión dictatorial en el INTA
De ayer a hoy, una verdadera línea de conducta
Por la denuncia de un sobreviviente y varios familiares de las víctimas en el INTA durante la dictadura, la Justicia investiga el papel jugado en la represión por los empresarios rurales y su decisión de destruir las líneas de trabajo que afectaban sus intereses.
Por Alejandra Dandan
Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.
La Sociedad Rural Argentina integra el INTA desde la creación del organismo, en 1956. Desde entonces forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. El Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.
Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En el contexto de la nueva causa, cobra relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en esa depuración, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustiales más concentrados.
La denuncia que se presentó en el juzgado de Rafecas tiene el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón. Recoge en un único escrito lo que durante años se tramitó como causas separadas y acaba de ser acompañada por un “amicus curiae” presentado por las autoridades actuales del Instituto que, de este modo, se ponen a disposición de la investigación. El escrito le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.
Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario. También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto. Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA escuchadas en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981. Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz.
El padre de la princesa Máxima elogió en 1981 en la revista Chacra la actuación de Arias al frente del INTA, aunque siempre aseguró que no sabía lo que sucedía en el organismo que estaba a su cargo. Como la única denuncia que hasta ahora lo alcanzaba era por la desaparición de Marta Sierra, una de las trabajadoras, por un hecho previo a su nombramiento formal, hasta ahora no fue alcanzado por las imputaciones. En este contexto, las víctimas le piden ahora a la Justicia una relectura de su rol tomando en cuenta todo lo ocurrido. El petitorio promueve otras posibles imputaciones entre los representantes de las entidades agropecuarias y otros civiles colocados en puestos estratégicos. Sin nombrarlos, lo advierte en párrafos como el que sigue: “Las entidades patronales tuvieron un rol protagónico en el entramado que derivó en la desestabilización del gobierno constitucional, en el endurecimiento del discurso que las acercó a las pretensiones de represión de las Fuerzas Armadas y, finalmente, en el acuerdo con éstas de llevar adelante el golpe de Estado y la eliminación de dirigentes gremiales, comisiones internas y agentes y empleados que no respondiesen al modelo de organismos que esas entidades pretendían”, indica el escrito. “De allí se deriva la necesidad de esas entidades de acompañar la gestión de la dictadura con algunos de sus hombres en cargos de relevancia, que pudieran llevar adelante el modelo que requerían y dejar a las Fuerzas Armadas el camino libre para su política de persecución y eliminación de opositores políticos. Es por ello que entendemos que la responsabilidad penal en estos casos debe investigarse como un conjunto de características comunes”, indica. “Los secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos del INTA fueron víctimas del accionar ilegal de las FF.AA., como un modo de dejar el camino libre a las políticas que, desde las entidades patronales del campo –que tenían en sus manos la Secretaría de Agricultura y los órganos que de ella dependían– se impulsaban.”
Lo que pasó
Una de las áreas más afectadas del INTA a partir del golpe fue el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria de Castelar, donde funcionaban varios institutos de investigación. De allí son los cuatro desaparecidos: Marta Sierra, Carlos Alberto Costa Rodríguez, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y María José Rapela de Mangone, que estaba embarazada. Con la intervención, el predio fue ocupado militarmente. Y con escenas que recuerdan a los secuestros en la Ford, el despliegue de tanquetas por las mil hectáreas del terreno se hizo de la mano de traslados masivos de los trabajadores a un comedor. Hubo interrogatorios, personas vendadas y amenazadas de muerte. Según la denuncia, a continuación decenas de personas fueron detenidas en distintos lugares, aunque sólo está reconocida la comisaría de Hurlingham porque aún faltan datos y testimonios. Otra de las áreas más afectadas fue la Experimental de Pergamino, donde hubo 49 cesanteados y por lo menos seis detenciones ilegales.
Según los testimonios, la depuración en el INTA comenzó en 1974 con el asesinato por parte de la Triple A del extensionista Carlos Llerena Rosas y con el gobierno de Isabel Martínez de Perón empezaron a circular las primeras listas negras. La mayor parte de los cesanteados y perseguidos pertenecían a ATE y a la Asociación Personal del INTA (Apinta). Los archivos de la ex Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) dan cuenta de la presencia de espías en los puestos de trabajo.
La denuncia reconstruye en términos históricos la actividad del instituto antes el golpe, durante el gobierno de Héctor Cámpora, cuando el INTA estuvo bajo la gestión del secretario de Agricultura Horacio Giberti. Se describe la política impulsada en esa época y el modo en el que las nuevas líneas de desarrollo fueron criticadas una y otra vez por la Sociedad Rural Argentina, que pedía a gritos la intervención militar desde las páginas del diario La Nación, tanto a través de solicitadas como en los propios editoriales publicados en ese diario. O incluso en una reunión con Videla, cuyos detalles escribieron en el libro Memorias y Balances, 1976.
El 13 de octubre de 1975, por ejemplo, el diario La Nación publicó un editorial titulado “La situación en el INTA”. Allí se indicaba que el organismo sufría una declinación de su potencial y tenía problemas de presupuesto por la incorporación de personal. “Pero aun esto tiene trascendencia menor que la infiltración ideológica ocurrida por conducto de los nuevos nombramientos –decía–, entre los cuales se ha denunciado reiteradamente la participación de elementos subversivos de filiación marxista, que no serían ajenos a la inspiración que tuvo el proyecto de ley agraria, luego felizmente desechado.”
Casi un año más tarde, el 29 de octubre de 1976, ya ocurrido el golpe de Estado, otro editorial festejó “La recuperación del INTA”: “En años posteriores el organismo fue sumido en el caos, minado principalmente por una infiltración ideológica, que tuvo como objetivo desarticular el agro”. Las “actuales autoridades”, aseguraba La Nación, debieron llevar adelante la racionalización de personal, que tuvo, entre otros fines, el de recuperar “valores espirituales necesarios para lograr la serenidad creadora de los centros de estudio, de los claustros, de los laboratorios”.
© 2000-2013 www.pagina12.com.ar
República Argentina
Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.
miércoles, 2 de enero de 2013
TODOS REPUDIAMOS A BLAQUIER
La Mañana - Radio Continental - Víctor Hugo Morales
31 de diciembre - Investigadores del CONICET repudian la distinción de la Sociedad Científica Argentina a Blaquier.
Descarga
http://www.continental.com.ar/escucha/podcast/la-manana/20090107/descarga/742304.aspx
31 de diciembre - Investigadores del CONICET repudian la distinción de la Sociedad Científica Argentina a Blaquier.
Descarga
http://www.continental.com.ar/escucha/podcast/la-manana/20090107/descarga/742304.aspx
EXPERTOS EN SAQUEOS
La recuperación del predio de la Sociedad Rural en Palermo
Política, saqueos y negocios
Las huellas del saqueo que dejó la Sociedad Rural son más nítidas que las de los gremialistas identificados o detenidos en cuatro provincias. La recuperación de las doce hectáreas vendidas a precio vil hace dos décadas no fue una medida apresurada para distraer de otras cosas, sino la conclusión de un largo proceso bien documentado. El obispo Radrizzani dice que Videla está arrepentido y el obispo Polti Santillán expulsó a un cura que cuestionó el documento episcopal por el 7D.
Por Horacio Verbitsky

La idea de que la decisión de recuperar doce hectáreas del Parque Tres de Febrero haya sido una respuesta improvisada para distraer la atención de los saqueos del 19 y el 20 de diciembre no resiste el análisis objetivo. Por el contrario, tanto el Estado como la Sociedad Rural preveían un crítico desenlace, hasta el punto de que en 2011 la Rural pidió a la Justicia que impidiera una decisión que el gobierno aún no había tomado, por lo que fue rechazada, y una acción declarativa de inconstitucionalidad. En 1992, la Sociedad Rural pagó 10 millones de dólares y se comprometió a cubrir diez cuotas anuales de dos millones cada una, pero no cumplió, porque la oposición de asociaciones vecinales y ambientalistas impidió el gran emprendimiento inmobiliario que pensaba realizar. Mientras intentaba conseguir la autorización de la Legislatura, se endeudó con el Banco Provincia para cumplir con las construcciones comprometidas al comprar el predio. Esa deuda se está pagando cada mes con un fideicomiso que administra todos los ingresos que genera el predio. Pero además subsiste una deuda con el Estado Nacional por el precio de venta, que según el ente que administra bienes del Estado asciende hoy a 119 millones de pesos, suma que la Sociedad Rural objeta. Dos dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación, de 2010 y 2011, y las actas de la última Asamblea Ordinaria de la propia Sociedad Rural, de hace apenas tres meses, revelan que la situación se tornó insostenible mucho antes de ahora. La Sociedad Rural formó una comisión encabezada por Manuel Solanet, ex secretario de Hacienda del dictador Leopoldo Galtieri, para estudiar alternativas que le permitieran conservar esa propiedad que percibía en riesgo, pero sin realizar ningún desembolso, como corresponde a la tradición nacional que reverencia. Las alternativas planteadas por el gobierno nacional a la Procuración del Tesoro eran perseguir el cobro de la deuda o revisar la legalidad de la venta. El 2 de setiembre de 2010, el entonces Procurador Joaquín Da Rocha respondió que como paso previo la Sindicatura General de la Nación debía determinar “el precio cierto” del inmueble en el momento de la venta y con las condiciones fijadas entonces. La SIGEN sostuvo que el órgano competente e idóneo para ello era el Tribunal de Tasaciones de la Nación y ese cuerpo consideró el valor del inmueble, al contado y desocupado, en el equivalente a 63,6 millones de dólares de 1991. Pero en la causa penal que instruye el juez federal Sergio Torres contra todos los funcionarios intervinientes en la venta fraudulenta, encabezados por Carlos Menem y Domingo Cavallo, el perito tasador de la Corte Suprema Juan Bialet Salas sostuvo que el predio no valía menos de 132 millones de dólares. Si a eso se suma que no se vendió cash, como exigía la legislación vigente, sino a diez años que luego se estiraron a veinticinco, y que no estaba desocupado sino con todas las edificaciones que pertenecían al Estado, la suma podría decuplicar la que se convino y ni siquiera se terminó de pagar. El 17 de julio de 2011, la nueva Procuradora Angelina Abbona se inclinó por la revisión del decreto firmado en 1991 por Menem y Cavallo. El decreto 2552/12 publicado hace nueve días señala que es ilícita la venta a precio vil, para lo que cita precedentes propios y fallos de la Corte Suprema de Justicia que reconocen la posibilidad de declarar la nulidad en sede administrativa, es decir sin intervención judicial. Como se ve, no hay ninguna improvisación sino el punto final de un largo proceso bien documentado. Es comprensible que la Sociedad Rural y sus aliados políticos y económicos hayan caracterizado la decisión como vengativa, dada la frontalidad de la contienda que plantearon desde la asunción de CFK hace cinco años y la carencia de argumentos técnicos y legales para fundamentar el rechazo (lo cual es diferente de decir que no encontrarán un tribunal comprensivo que los ampare, aunque la jueza de primera instancia en lo civil y comercial Silvina Bracamonte ya haya rechazado la medida cautelar que presentó la SRA, representada por uno de los ideólogos y ejecutores del desguace del Estado durante el menemismo, Juan Carlos Cassagne). Si algún nexo puede establecerse entre el intento estatal de recuperación del predio y los episodios organizados el 19 y 20 de diciembre, es que las huellas del saqueo que dejó la Sociedad Rural son más nítidas que las de los gremialistas de ATE, Gastronómicos, Comercio y Camioneros identificados o detenidos en Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Junto con los políticos liberales, conservadores, radicales, de la Coalición Cívica Libertadora y del Peornismo Opositor que el jueves se reunieron en el predio usurpado para cantar el himno y maldecir al gobierno estuvo Gerónimo Venegas, el puente de las cámaras patronales con Hugo Moyano. En 2011, Venegas financió la campaña presidencial de Eduardo Duhalde y al conocer los resultados dijo que eran fraudulentos, que Cristina no había llegado al 40 por ciento.
Un negocio brillante
La alarma que la situación provocaba entre los socios fue ostensible en las asambleas de la entidad en los últimos años. En una de ellas, el socio Roque Luis Cassini afirmó que estaba en juego “la propia existencia de la Rural”. El auditor de la Sociedad Rural, Eduardo Del Piano, afirmó que debido a la deuda el Estado Nacional podría ejecutar el predio de Palermo. En la asamblea del 27 de septiembre de este año, la misma preocupación fue expresada por Hugo Luis Biolcati, quien ese día dejaba la conducción de la Rural. Una de las primeras decisiones de esa asamblea fue proclamar como socio honorario al barón del azúcar y el papel Carlos Pedro Blaquier, cuya detención por crímenes de lesa humanidad había sido solicitada a la Justicia el mes anterior, debido a su participación en los secuestros, torturas y asesinatos de trabajadores luego del golpe de 1976. Biolcati informó luego a los asociados acerca del proyecto de mudar la sede de la calle Florida a un nuevo edificio que se construiría en una playa de estacionamiento lindera con el predio de Palermo, en lo que definió con toda razón como “un brillante negocio”, según el modus operandi habitual: la Rural no haría “ningún aporte en dinero”. Sólo aportaría el terreno a un fideicomiso, en el que otros fiduciantes invertirían para construir el edificio. Los rústicos obtendrían a cambio el 40 por ciento de los metros totales construidos, con playa de estacionamiento exclusiva en la planta baja y los cuatro primeros pisos de la nueva construcción, con entrada y ascensores propios. Para llegar a este feliz resultado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería cambiar las reglas vigentes ya que “esta zona no admite oficinas comerciales, que es el destino de los metros de la Rural”. Una vez obtenido ese apartamiento de las normas, fueron por más, mediante “una nueva presentación para optimizar el proyecto, pidiendo que los pisos de arriba, que tienen como destino el apto profesional, también permitan un porcentaje de metros con destino a oficinas”, que es el uso con mayor demanda en el mercado inmobiliario. Lo mismo ocurrió hace dos décadas con la compra del predio, que integraba el Parque Tres de Febrero y que nunca dejó de ser un bien del “dominio público del Estado Nacional”, por lo cual correspondía sólo al Congreso disponer de su “uso y enajenación”, como ocurrió con los terrenos cedidos en 1991 y 1995 a los reinos de España y Araba Saudita. Sin embargo, invocando la ley de emergencia económica, el gobierno lo vendió a la Sociedad Rural por decreto. Según el Código de Planeamiento era una zona de Urbanización Parque, que sólo admitía “espacios verdes y parquización de uso público”. Pero el boleto de compraventa mencionó el predio como inmueble del dominio privado del Estado, innecesario para el cumplimiento de sus fines, y delegó en la Sociedad Rural solicitar su rezonificación al gobierno porteño. Los fundamentos para soslayar la licitación y el pago al contado y recurrir a una venta directa a bajo precio, con largo financiamiento y mínima tasa fue el carácter de entidad civil sin fines de lucro de la Sociedad Rural y el compromiso que asumió de limitar el uso del predio al funcionamiento de un Centro Internacional de Exposiciones y Congresos. Pero el mismo día se constituyó “La Rural de Palermo Sociedad Anónima”, una empresa con fines de lucro, para explotar el predio vendido por monedas. Las autoridades de la Sociedad Rural y de La Rural de Palermo SA, eran las mismas.Cajas chinas
La ingeniera política y financiera de este acto de prestidigitación fue aportada por el escribano Raúl Juan Pedro Moneta. Con el ocaso del menemismo, la parte de Moneta fue a parar a manos de Ogden Corporation, una empresa con sede en Estados Unidos que explotaba casinos, aeropuertos y hoteles en lugares calientes, como la Triple Frontera. Entre sus inversiones aportó 300.000 dólares a la campaña electoral de la UCR y el Frepaso. A comienzos de siglo, Ogden Corporation se presentó en convocatoria de acreedores. Como la Sociedad Rural no estaba dispuesta a pagar por esas acciones, ya sobre la fecha de la subasta aceptó la propuesta de asociarse con Alejandro Shaw y Francisco De Narváez. Según explicó Biolcati durante la asamblea ordinaria en setiembre de 2003, “representaban capital argentino, personas físicas, caras visibles”, lo cual era un juicio implícito sobre la situación anterior. Esa alegada visibilidad se perdió más temprano que tarde en el juego de espejos de compañías controladas y vinculadas, de aportes misteriosos, socios ocultos y balances incompletos. La negociación se hizo a nombre de Shaw Capital S.A., pero el derecho de preferencia para comprar en los tribunales de Nueva York las acciones de Ogden Argentina fue cedido a la sociedad Boulevard Norte S.A. (con el 95 por ciento) y a De Narváez (el 5 por ciento). En realidad Boulevard Norte es otra caja china del propio De Narváez, que posee el 90 por ciento de sus acciones, mientras el 10 por ciento remanente que le da la apariencia de una sociedad anónima está en manos de un antiguo empleado suyo en Casa Tía. De Narváez prometió pagar o refinanciar la deuda con el Estado y absorber las deudas de la SRA con Ogden Rural, que le había adelantado dos millones de dólares para la cuota anterior con el Organismo Nacional Administrador de Bienes Estatales (ONABE). También se comprometió al pago de un adelanto de 60.000 dólares mensuales durante cinco años, que la Rural debería devolver con la mitad de las utilidades que percibiera por el emprendimiento, que no generaba ninguna. Era una inversión a largo plazo, que recién daría frutos si se realizara el negocio inmobiliario prohibido, en el que debía participar la constructora de Angelo Calcaterra, el nuevo jefe de la Familia Macrì, que incluía un estadio cubierto para 12.000 personas, estacionamiento para mil automóviles, cines, galería comercial, paseo de compras, restaurante y confitería. Al mismo tiempo, agregó Biolcati, la Rural intentó renegociar su parte de la deuda contraída con el Banco Provincia. El ex gobernador Eduardo Duhalde no había requerido ninguna garantía para otorgar el crédito original, pero su sucesor Felipe Solá la exigía para renegociar. Como la Sociedad Rural se negó, el Banco presentó una demanda ejecutiva por el total de la deuda, que sumando intereses pasaba de 100 millones de pesos. Por último, en agosto de este año, el perceptivo De Narváez vendió sus derechos de explotación del predio a Fénix Entertaiment Group, la empresa de Marcelo Fígoli y Diego Finkelstein que organiza conciertos y shows musicales en Miami y en los mejores mercados de Sudamérica. Pero no le avisó antes a la Sociedad Rural, que tiene el derecho de oponerse y mejorar la oferta o first refusal.Subtextos
Esta es en síntesis la trama a la que aludió Biolcati en su última asamblea. Allí explicó que existía un “conflicto latente” con el ex ONABE, que Cristina acababa de convertir en Agencia de Administración de Bienes del Estado, a la que le encomendó “el uso racional y el buen aprovechamiento de los mismos”. Biolcati reveló que también había sido conflictiva la relación con De Narváez, quien “siempre desconoció su obligación de pagar la deuda con el ONABE”. Cuando De Narváez vendió sin previo aviso su parte a Fenix Entertainment, la Sociedad Rural se reunió con Figoli y Finkelstein y les planteó sus condiciones para aprobar la operación: que asumieran el pago al ONABE y que renegociaran “las obligaciones o ciertos derechos sobre el uso del predio”. Según Biolcati cada vez que la relación con el ONABE llegó al límite “De Narváez se borró. Las consecuencias del incumplimiento no eran favorables a nosotros. Las garantías prácticamente no existían, a excepción de las mismas acciones de la sociedad usufructuaria y las vinculadas, que en esas circunstancias no tenían ningún valor, porque significaba que el predio estaba en ejecución”. Fenix pidió que el plazo de usufructo se extendiera hasta 2035 y sugirió que la Sociedad Rural iniciara un pleito con De Narváez. También propuso comprar la parte de La Rural de Palermo SA, por un precio que cubriera el reclamo del ONABE, más la indexación, los intereses y los punitorios. Pero eso implicaría que, una vez vencido el contrato de usufructo, la Sociedad Rural no tuviera más derechos sobre el predio. Biolcati agregó que como la asamblea era pública había cosas que no podía explicitar. Aun así, dijo que habían negociado con otros cuatro candidatos, cuyas ofertas fueron menos satisfactorias que las de Fenix. El problema es que “no sabemos si llegamos hasta 2017 (cuando termine de pagarse la deuda con el Banco Provincia) sin que el ONABE nos cobre”, redondeó Biolcati. En noviembre, Fenix vendió la mitad de lo que había adquirido al grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, mientras la Sociedad Rural retiene su 50 por ciento, lo que puso en alerta a las asociaciones vecinales y ambientalistas que se seguirán oponiendo a cualquier emprendimiento inmobiliario o comercial en el predio. Estas son las crudas cuestiones de intereses ocultas por las proclamas patrióticas, el canto del himno, el flamear de la bandera y las invocaciones a la democracia y la libertad.
© 2000-2013 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)